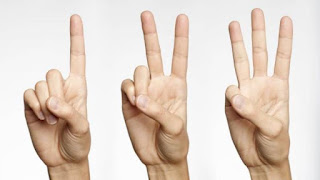El actual blog presenta un compendio de múltiples y variadas expresiones populares, que podrían muy bien significar un buen resumen de la idiosincrasia propia de nuestro país. Evidentemente muchos encontrarán que faltan unas cuantas. Algunas las he obviado porque al investigarlas he descubierto que que no presentaban un origen o éste no estaba muy claro y, en consecuencia, he decidido prescindir de ellas conscientemente. Por tanto, no se trata de una omisión por desconocimiento, sino una decisión personal, ya que mi intención era dar una información más completa y al no encontrar ningún origen conocido, a mi parecer, se quedaban un poco cojas. Otras, simplemente, se me habrán pasado o no las he considerado interesantes.
El castellano, al igual que todas las lenguas, se ha nutrido desde siempre de un numeroso ejército de expresiones, frases hechas, adagios, refranes, aforismos, proverbios o modismos. Todas estas formas de expresión, la mayoría de orígenes populares, están repletas de un bagaje cultural que, sin duda, la han dotado de una riqueza inconmensurable. Los orígenes de todos estos tipos de expresión son muy diversos. Proceden de variados ámbitos como el mundo taurino, la religión, el ejército, el juego, el mar, la agricultura, el deporte, la política, la historia, el arte, la literatura, costumbres, personajes, etc. que muchas veces responden a lo que se denomina "uso figurado" del lenguaje, y que casi siempre se basan, sin querer y sin pretensiones, en recursos que en literatura se usan más a propósito: metáforas (tener mala leche), comparaciones (estar como un cencerro), metonimias (tener veinticinco primaveras) o hipérboles (ser alto como un pino). En la mayoría de casos, la expresión original no tiene nada que ver con el uso que se hace de ella actualmente y han perdido su significado anterior. Muchas de estas expresiones las conocemos y las usamos. Lo que probablemente no sabremos es cual es su origen, algunas nos resultarán interesantes, curiosas, simpáticas e incluso divertidas o descubriremos que no provienen de donde nosotros creíamos, otras, por el contrario, proceden de crueles costumbres y muestran el lado oscuro del ser humano.
Es muy probable que las jóvenes generaciones, no solo no sepan qué significan estas expresiones, sino que tampoco las hayan oído y, por tanto, no las usen. Las lenguas van evolucionando constantemente y por el camino se van dejando palabras y expresiones que, pasado un tiempo, resultan ignotas e incomprensibles. No es algo anormal pues en todas las generaciones ha ocurrido lo mismo. La diferencia, desgraciadamente, es que el vocabulario y léxico que usan estas nuevas generaciones es cada vez más pobre y reducido, lo cual provoca que la lengua se debilite cada vez más. El problema más grave no es que no usen una serie de palabras o expresiones, sino que se manejan con un porcentaje muy reducido de ellas para comunicarse y simplifican la lengua. Así que va por ellos este blog.
Estas expresiones que aquí se presentan aparecen de manera alfabética. He procurado ser muy preciso y conciso en dos aspectos: de un lado, en el significado actual de cada frase y, de otro lado, en su origen. En este apartado he intentado no alargarme demasiado ni dar demasiados datos, como sí hacen otros autores. Hay ocasiones en que lo que se puede decir de ellas es tan extenso y tan interesante que ocuparía mucho espacio. Ahora bien, si la lectura de la entrada da pie a alguien para ampliar la información, perfecto. Hay que advertir que algunas de esas expresiones existen con diferentes verbos, lo comento por si alguien ha escuchado una expresión con un verbo distinto ya que será igual de válido. Además, no he usado ejemplos para explicar esas frases, ya que he tratado de dar una explicación lo más clara posible para no necesitarlos.
Cuando tratamos de decir en una lengua que no es la nuestra, alguna de estas expresiones surge, a menudo, un problema. En la mayoría de las ocasiones éstas las traducimos sin más y al hacerlo no pensamos que dichas expresiones encierran un acervo cultural que no tienen por qué compartir las lenguas a las que intentamos trasladarlas. Es entonces cuando nos damos cuenta (malo si no nos pasa) de la barbaridad que estamos cometiendo, pues el significado literal de lo traducido no tiene nada que ver con la lengua destinataria. Existe una expresión italiana, traduttore, traditore, que se traduce como “traductor, traidor” y hace referencia a la imprecisión que hay implícita del acto de traducir. Umberto Eco afirma, con mucha razón, que hay que entender que al traducir no se dice siempre lo mismo sino “casi lo mismo". La elasticidad de ese “casi” es fundamental porque sólo el buen traductor sabe cómo puede estirar una traducción. Si esto pasa con palabras que no presentan dificultad, al tratar de traducir estos modismos podemos vernos en serios problemas. Hay unos libros muy divertidos de Ignacio Ochoa Santamaría y Federico López Socasau (From Lost to the River y sus secuelas Speaking in Silver, Shit Yourself Little Parrot y Like Fish in the Water), donde se traducen al inglés muchas de estas expresiones y, aunque son muy divertidas, son tremendamente ilustrativas del ridículo que podemos hacer.
Es más, si tratamos de representar literalmente estas expresiones, transformándolas en imágenes nos daremos cuenta de la barbaridad que aparece reflejada. Hace unos cuantos años realicé un experimento a través de un blog junto a mis alumnos, donde además de traducir una serie de expresiones desde el valenciano al castellano, francés e inglés aparecían éstas convertidas en imágenes para que pudiéramos comprobar lo que acabo de decir unas líneas arriba.
Finalmente, para ver si la expresión que intentamos conocer está en el blog, basta con introducirla en el buscador. Si la expresión no aparece, probablemente es porque no la he considerado interesante. También puede suceder que la expresión empiece por otro verbo u otra palabra, aunque aún así deberá aparecer. Para ver el compendio de expresiones que he incluido, mirando en el listado que hay a la derecha podremos comprobar si la que se busca está o no. Sin más preámbulos iniciamos el listado.